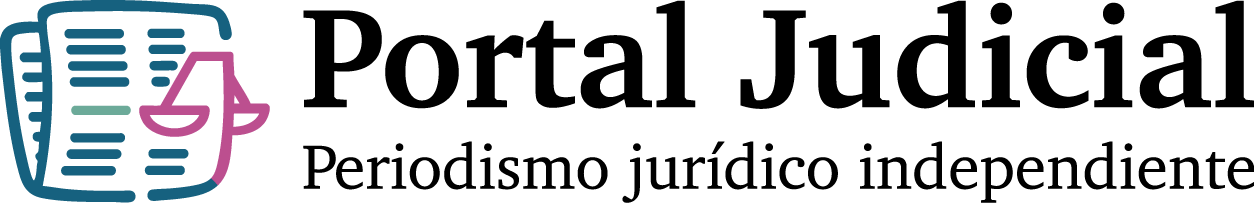Compartir
La Suprema Corte declaró inconstitucional el artículo 3 de la Ley para las Personas con Discapacidad de Guerrero por utilizar un modelo médico en lugar del modelo social. Al mismo tiempo, abandonó el análisis oficioso de la consulta previa, decisión que genera posiciones encontradas.
Hechos del caso
El 22 de septiembre de 2025, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 147/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el artículo 3, párrafo primero, de la Ley 817 para las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero.
La norma impugnada fue reformada en agosto de 2024 para incluir la discapacidad “del habla” en la definición de persona con discapacidad. La CNDH argumentó que el concepto legal contenía vicios de inconstitucionalidad por mantener una visión médica y asistencialista de la discapacidad, en lugar de adoptar el modelo social consagrado en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El problema jurídico
La Corte enfrentó dos cuestiones. Primero, determinar si la acción era procedente o extemporánea, dado que el artículo existía desde 2011 y la reforma de 2024 solo añadió dos palabras. Segundo, establecer si la definición legal de “persona con discapacidad” en Guerrero era constitucional.
La CNDH identificó tres vicios específicos en la redacción del artículo: el uso de la expresión “actividades esenciales de la vida diaria”; la frase “que puede ser”, que sugiere incertidumbre sobre la limitación; y el verbo “padecer”, que asocia la discapacidad con sufrimiento o enfermedad.
La decisión de la Corte
El Pleno aplicó un “criterio híbrido” para determinar que la reforma de 2024 constituía un nuevo acto legislativo sujeto a impugnación, ya que el legislador mostró intención de ampliar el concepto al incorporar la discapacidad del habla.
El ministro Giovanni Figueroa Mejía señaló que la expresión “actividades esenciales de la vida diaria” refleja un “enfoque asistencialista o médico que no corresponde al modelo social”. Sobre el verbo “padecer”, indicó que implica “sufrir daño o enfermedad”, lo que transmite una connotación negativa y refuerza una visión médica.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf argumentó que el legislador construyó la norma bajo “la óptica del modelo médico y no del modelo social”, viciando “en su totalidad el contenido”, por lo que una invalidez parcial no constituiría una solución adecuada.
El presidente Hugo Aguilar Ortiz expresó que “frente a normas discriminatorias no cabe interpretación conforme, porque precisamente dejamos viva una porción normativa que está estigmatizando”. Consideró que el artículo refleja el modelo médico rehabilitador y debe eliminarse por completo.
La ministra Lenia Batres Guadarrama defendió que la expresión “que puede ser” es compatible con el modelo social, pues las barreras del entorno “pueden imponer limitaciones” sin que necesariamente lo hagan siempre. También argumentó que la palabra “padecer” puede ser válida porque la Convención reconoce la existencia de “deficiencias”.
El cambio de criterio sobre consulta previa
La ministra ponente Yasmín Esquivel Mossa propuso limitar el estudio del vicio de inconstitucionalidad por falta de consulta previa únicamente a cuando se alega expresamente, con el fin de evitar la práctica de invalidar normas de oficio, incluso si estas pudieran resultar benéficas para el grupo vulnerable.
La Corte decidió abandonar el análisis oficioso de la omisión de consulta previa a personas con discapacidad. Hasta esta resolución, la SCJN revisaba de oficio si el legislador había consultado a este colectivo antes de aprobar leyes que los afectaran.
La mayoría justificó el cambio argumentando que era para evitar invalidar automáticamente normas que pudieran beneficiar a las personas con discapacidad y para darles “un papel más protagónico en la impugnación”. Según esta perspectiva, las personas con discapacidad tendrán un papel más activo en la defensa de sus derechos.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han expresado que significa un retroceso. El Ministro en retiro Javier Laynez publicó en su cuenta de X que considera que la nueva postura es “cuando menos, regresiva, pues impone a las personas con discapacidad la carga de defender por sí mismos un derecho que justamente reconoce las asimetrías que los atraviesan”.
Laynez sostiene que eliminar el análisis oficioso ignora que “sin intervención oficiosa, la desigualdad se reproduce”. Según su análisis, exigir que sean las propias personas con discapacidad quienes denuncien la falta de consulta contradice el propósito de este derecho, que es compensar las desventajas estructurales que enfrentan.
“La práctica de que la Corte declare violaciones sin esperar a que los colectivos asuman esa carga” —señala— parte del reconocimiento de que estos grupos enfrentan obstáculos reales para acceder a la justicia.
Efectos de la sentencia
La invalidez del artículo 3 surtirá efectos desde que se notifique al Congreso de Guerrero, que tendrá 12 meses para legislar nuevamente. Mientras tanto, se aplicará supletoriamente la definición contenida en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que adopta el modelo social.
La decisión establece que la discapacidad no es “una característica individual de la persona, sino el resultado de las barreras que la sociedad impone”, según señaló el comunicado oficial. Este enfoque obliga a los legisladores a modificar el lenguaje y el marco conceptual con que regulan los derechos de este colectivo.
Implicaciones del fallo
La resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 147/2024 ordena la eliminación de lenguaje basado en el modelo médico de las leyes estatales. El Congreso de Guerrero deberá elaborar una nueva definición que reconozca que las limitaciones provienen de las barreras del entorno y no de las características individuales de las personas.
El cambio de criterio sobre la consulta previa plantea una cuestión procesal que genera lecturas divergentes. Desde la perspectiva oficial de la Corte, el nuevo criterio busca racionalizar el control constitucional y otorgar agencia a las personas con discapacidad en la defensa de sus derechos, evitando que normas potencialmente benéficas sean invalidadas por vicios procedimentales.
Sin embargo, de acuerdo a organizaciones de la sociedad civil, el análisis oficioso no era una concesión paternalista, sino un mecanismo para compensar las barreras reales de acceso a la justicia que experimentan las personas con discapacidad.
Autor

Portal de noticias y contenido especializado en temas jurídicos con un lenguaje ciudadano.
contacto@portaljudicial.com