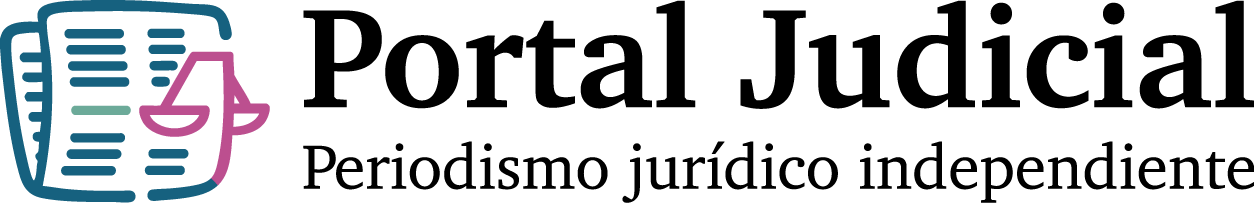Compartir
En agosto se disipará la interrogante de si la Suprema Corte que concluye funciones o la nueva integración resultado de la elección judicial resolverá el tema de la prisión preventiva oficiosa. El dilema para la conformación encabezada por la ministra Norma Piña es decidir si enfrenta o no el cumplimiento de la sentencia que ha condenado a México porque la Constitución viola derechos humanos y es incompatible con la Convención Americana, o, técnicamente desde el derecho internacional, la Constitución resulta inconvencional.
La prisión preventiva permite detener durante la investigación y el juicio. Según el INEGI, a julio de 2025 de las 85, 547 personas en prisión sin sentencia, más de 40 mil están bajo prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa y por qué fue objeto de una condena internacional? Se trata de una medida cautelar del proceso penal. No es, como sostiene el Estado, un elemento de la política de seguridad que frene la violencia o prevenga el delito. Se trata de una figura que surge una vez que el delito ha sido cometido, hay una investigación y una persona es identificada e imputada, es propia del ámbito de la procuración de justicia, no de la prevención.
La Corte Interamericana condenó al Estado porque esta medida vulnera la libertad personal, la presunción de inocencia y la tutela judicial. Lo que se exige para hacerla acorde a la Convención Americana es que sea excepcional y se aplique cuando haya necesidad de asegurar la realización del juicio, la seguridad de las víctimas y testigos, esto es, que la medida sea aplicada de forma justificada. Sin tener este estándar la medida es arbitraria. La prisión preventiva justificada ya existe en la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, la gran asignatura es el régimen de oficiosidad que permanece en la Constitución y se amplió el año pasado.
La primera discusión por disipar es si México puede o no cumplir la resolución. Se trata de una condena que encontró al país internacionalmente responsable por un hecho ilícito. La determinación del Ejecutivo y del Congreso de la Unión como poderes del Estado de ampliar la figura con la reforma constitucional del año pasado es de orden político. Sin embargo, desde el derecho internacional y el derecho constitucional, le es exigible al Estado la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.
En la actualidad hay tres asuntos listados que abordan la temática: el amparo en revisión 186/2024, la acción de inconstitucionalidad 49/2021, ambos bajo la ponencia de la ministra Margarita Ríos-Farjat, y el expediente de cumplimiento de sentencia 3/2023, a cargo del ministro Jorge Pardo Rebolledo. En el amparo en revisión sus efectos se limitarían al caso concreto. Mientras que, la acción de inconstitucionalidad requiere una votación de al menos 8 votos del Pleno para invalidar una norma.
En el caso del expediente de cumplimiento de sentencia internacional tiene la ventaja de que no tiene una regulación rígida. Por tanto, 6 votos de las y los ministros sería suficiente para fijar un criterio. Además, a diferencia del amparo y la acción de inconstitucionalidad, su fuente de origen es la sentencia internacional, a la cual la totalidad de los órganos del Estado se encuentran obligados a acatar.
Algunas voces cuestionan que no debería darse esta responsabilidad a la Corte si la obligación de invalidar la oficiosidad de la Constitución corresponde al Legislativo. La discusión no es fácil de resolver, en principio porque la Corte necesita una vía procesal que le permita analizar la prisión preventiva oficiosa y argumentos de fondo para responder a la interrogante de si es posible hacer un control judicial sobre contenidos de la Constitución. La Suprema Corte es un poder del Estado y está obligada a analizar la forma en que participa del cumplimiento a la resolución internacional. En esta tarea, un concepto clave es el control de convencionalidad.
Para entender este principio habrá que recordar que el sistema interamericano es subsidiario y excepcional. Esto es, no conoce de todos los casos y actúa una vez que los Estados han tenido la oportunidad y el deber de reparar las violaciones de derechos humanos. El control de convencionalidad es una herramienta que obliga a las autoridades nacionales a garantizar que las normas y actos del Estado respeten la Convención Americana y la jurisprudencia interamericana, asegurando su objeto y fin sin necesidad de acudir al tribunal internacional en cada situación.
Mediante el control de convencionalidad la Suprema Corte podría decidir que en tanto no exista reforma constitucional, las y los jueces deben aplicar la Convención y la sentencia García Rodríguez sobre el artículo 19 constitucional, sin que esto implique una determinación de invalidez, sino de preferencia normativa. Además, debe llamar al Poder Legislativo a iniciar los procesos de reforma constitucional y legal.
La discusión también debería llevar a plantear que el transitorio que prohíbe la inaplicación de la figura y la reforma que prohíbe el control judicial de reformas a la Constitución, son inconvencionales, constituyen desacato a la sentencia García Rodríguez un límite absoluto al deber de realizar el control de convencionalidad. La resistencia es de orden político en la medida que el Ejecutivo, el Congreso de la Unión, diversas secretarías de Estado, la CONAGO, la totalidad de las Fiscalías del país y la CNDH han llamado al desacato de la sentencia internacional.
El resolver a favor de los derechos humanos y no de los intereses de los actores políticos es la última batalla de la Suprema Corte.
Autor


Mtro. Simón Hernández León. Defensor de derechos humanos y académico. Ha coordinado casos de litigio estratégico con impactos en criterios de Tribunales Colegiados, la Suprema Corte, el Sistema ONU y la Corte Interamericana.