Compartir
Con frecuencia, las desapariciones forzadas comienzan de la misma manera: una patrulla que se atraviesa de pronto en el camino, un retén militar en la carretera, la orden de “acompañar” a los oficiales para responder unas preguntas rápidas. Después, la ausencia, el silencio y un vacío administrativo en el que, como un eco constante, se repiten las frases, “no sabemos”, “no hay registros”, “no hay pruebas”, “vuelva mañana”.
Este delito es una violación grave a los derechos humanos que se alimenta del tiempo y convierte el silencio en una perpetuación de la violencia. Atenta contra el derecho a la libertad, la vida, la seguridad, la integridad personal y el derecho a estar libre de tortura; y no cesa hasta en tanto se sepa qué pasó con la persona desaparecida. Su gravedad no radica solo en el daño a la víctima y a sus familiares, lo más atroz es el papel de perpetrador que juega el Estado.
La desaparición forzada es más que un delito: es un acto detraición que comete el gobierno contra su gente. El Estado, que debería cuidar a quienes están en su territorio, emplea su fuerza para borrar todo rastro de ellos, arrebatándoles la protección de la ley. Y esa violencia arrastra también a las familias, transforma por completo sus vidas y las obliga a emprender sus propias investigaciones recorriendo morgues, cuarteles, archivos y oficinas en busca de respuestas.
Para las familias, la desaparición no admite resignación y esa perseverancia, sostenida por el amor a sus desaparecidos, los lleva a los tribunales, donde se generan precedentes que son testimonio de resistencia frente al olvido.
El derecho a ser buscado (Amparo en revisión 1077/2019)
En diciembre de 2013, Víctor, de 16 años, fue detenido enVeracruz. A su lugar de trabajo llegó un grupo de civiles y policías, lo detuvieron y lo subieron a una camioneta. A su jefe le dijeron que el motivo era que había sido señalado como cómplice de un robo. Desde ese día, no se le ha vuelto a ver.
Al enterarse de su desaparición, Perla, su madre, acudió ante diversas autoridades para obtener información. No obtuvo respuesta de ninguna de ellas. Cuando fue a la Fiscalía a denunciar, la autoridad rehusó levantar la denuncia, pues debía esperar 72 horas, como si el tiempo no fuera justamente el enemigo más cruel en estos casos.
Ante la inacción de las autoridades, el caso de la desaparición de Víctor fue presentado ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que en 2016 emitió acciones urgentes solicitando al Estado mexicano una búsqueda inmediata, una investigación imparcial, identificación de restos en fosas clandestinas y comunicación permanente con los familiares.
El Estado hizo muy poco. Por ello Perla, acompañada por la asociación IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C, presentó una demanda de amparo por la omisión de las autoridades veracruzanas de no investigar con seriedad la desaparición de su hijo y no cumplir con las acciones urgentes dictadas por el Comité de la ONU.
Al resolver, una jueza de distrito en Veracruz consideró que las acciones urgentes del Comité no eran vinculantes y, por tanto, no podían exigirse mediante el juicio de amparo
El asunto llegó a la Primera Sala de la Suprema Corte, donde, a propuesta de la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la Primera Sala fijó una serie de criterios de gran trascendencia.
En primer lugar, la Suprema Corte reconoció que las acciones urgentes del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU son vinculantes y que su cumplimiento debe ser supervisado judicial y constitucionalmente, pues no se trata de simples recomendaciones, sino de medidas inmediatas de protección frente a la desaparición. Negarles obligatoriedad sería reducirlas a meras sugerencias, cuando en realidad son órdenes preventivas de ejecución inmediata.
Asimismo, la Corte sostuvo que el derecho a no ser víctima de desaparición forzada comprende el derecho a la búsqueda, lo que obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias y con todos los recursos institucionales disponibles, a actuar de forma inmediata, imparcial, exhaustiva, continua y con participación de las víctimas, bajo la presunción de vida salvo evidencia en contrario. En este último caso, el derecho a la búsqueda incluye también la obligación estatal de encontrar, identificar y preservar los restos en condiciones de dignidad para ser entregados a sus familiares.
Se subrayó además que la desaparición forzada es una violación grave de derechos humanos, y que el Estado mexicano tiene la obligación impostergable de emprender la búsqueda con toda la fuerza institucional disponible y sin obstáculos injustificados, al mismo tiempo que debe sancionar a los responsables.
Finalmente, la Sala precisó que las acciones urgentes del Comité son obligatorias para las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus competencias, pues constituyen lineamientos precisos de búsqueda e investigación, consecuencia del efecto útil que debe darse a los tratados internacionales y de la aplicación del principio pro persona en su interpretación.
La reparación del daño en casos de desaparición forzada, (Amparo en revisión 51/2020)
En mayo de 2007, durante un operativo conjunto en la ciudad de Oaxaca, elementos del Ejército y autoridades locales detuvieron a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario, quienes fueron llevados a la entonces PGR y posteriormente al Campo Militar No. 1 en la Ciudad de México. Desde entonces se desconoce su paradero.
En 2013, Nadín y Margarita, hija y la hermana de los desaparecidos, promovieron un juicio de amparo indirecto contra la desaparición y la falta de investigación. Reclamaron que la investigación para encontrar a su padre y a su hermano no fue diligente ni exhaustiva, que no se analizó la posible participación de autoridades ni se agotaron líneas de investigación que consideraran su condición política y social, entre otras cosas.
En 2019, una jueza de distrito, les concedió el amparo al advertir indicios de participación militar y omisiones ministeriales. Ordenó medidas de búsqueda y reparación integral para las familias. Entre ellas, la publicación periódica de los avances de la investigación en la página de internet de la Fiscalía General de la República (FGR), la publicación de un extracto de la sentencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y la instrucción a la Comisión de Atención a Víctimas de iniciar el procedimiento para el pago de una compensación a las familias y brindarles atención médica y psicológica si así lo requirieran.
Inconformes, la Fiscalía y la SEDENA interpusieron recursos de revisión. La primera impugnó la obligación de publicar avances de la investigación, mientras que la segunda alegó que no existía sentencia fija ni elementos que acreditaran la participación del Ejército y que la jueza se extralimitó al establecer medidas de reparación. Por su parte, Nadín y Margarita se adhirieron al recurso.
El asunto llegó a la Suprema Corte, donde fue turnado ala ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat. Antes de la discusión, la ministra escuchó a ambas partes y se acercó a las familias de los desaparecidos, que mantenían un plantón frente al alto tribunal.
Al resolver el caso, la Primera Sala confirmó las medidas de reparación y estableció plazos para su cumplimiento. A la SEDENA le ordenó publicar un extracto de la sentencia en un diario nacional, permitir la entrada a instalaciones militares y facilitar tanto la búsqueda como la toma de declaraciones a mandos castrenses. A la Fiscalía, en tanto, se le instruyó difundir semanalmente los avances de la investigación en su página de internet, resguardando la identidad de funcionarios hasta que haya una sentencia firme, y conformar en un plazo de 30 días un grupo interinstitucional de búsqueda encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda, con participación de autoridades federales, locales e instancias internacionales de derechos humanos, encargado de diseñar un plan integral para realizar diligencias en cuarteles.
La sentencia también sentó criterios de trascendencia jurídica que hoy constituyen referentes en materia de desaparición forzada.
De entrada, comenzó por establecer que la desaparición forzada se entiende desde dos planos. Por un lado, comodelito, lo que implica una investigación penal rigurosa para identificar y procesar a las personas responsables. Por otro lado, también se debe analizar como una violación grave a derechos humanos. Aquí, la lógica cambia: ya no se trata únicamente de condenar a una persona por la desaparición de otra, sino de movilizar recursos estatales para buscar a la persona desaparecida y dar respuestas a sus familiares. Por lo anterior, basta con contar indicios razonables que permitan sostener que en la desaparición participó una institución del Estado, pues lo que está en juego es el derecho a la verdad y la reparación del daño a sus familiares.
Un criterio clave que emanó de esta sentencia fue el de la reparación integral. Las y los jueces de amparo, dijo la Corte, están facultados para ordenar medidas para resarcir el daño en todas sus dimensiones. Tal facultad se corresponde con la propia naturaleza del juicio de amparo: la de constituir un auténtico recurso efectivo frente a violaciones de derechos humanos.
Asimismo, se estableció que la incertidumbre que enfrentan día tras día las familias de personas desaparecidas, sin respuestas claras sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos, constituye una forma de violencia que equivale a tratos crueles, inhumanos e incluso tortura. Esa angustia permanente desgasta su salud psicológica y emocional, altera su vida cotidiana, rompe sus proyectos de vida y las convierte en víctimas indirectas. Por ello, el Estado está obligado a adoptar medidas de restitución, que busquen devolver a la víctima la situación más cercana posible a la que tenía antes de la violación; medidas de rehabilitación, que incluyan atención médica y psicológica especializada; medidas de satisfacción, encaminadas a restituir y reconocer la dignidad de las víctimas; y garantías de no repetición, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
Para garantizar el derecho a la búsqueda, se determinó que es una medida adecuada la creación de grupos de trabajo multidisciplinarios e interinstitucionales, encabezados por la Comisión Nacional de Búsqueda y con la participación de las comisiones locales, ministerios públicos, autoridades de seguridad e incluso organismos internacionales. La idea es que se diseñen planes integrales que permitan agotar todas las diligencias necesarias y se acompañe a las familias en cada paso.
Finalmente, en lo que se refiere al derecho a la verdad, la sentencia estableció que la información sobre una desaparición forzada no puede clasificarse como reservada, pues los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a acceder a ella para conocer las circunstancias de la desaparición, lo ocurrido con sus seres queridos y quiénes fueron los responsables. Para hacer efectivo este derecho, se reconoce, además, la posibilidad de que ellos mismosparticipen en las tareas de búsqueda.
El valor de los testimonios (Amparo directo 5/2023)
Agosto de 2013. En Anáhuac, Nuevo León, ocurrió la desaparición de Armando del Bosque Ese día, tras un altercado con otra persona, su padre lo acompañó a la comandancia de policía local para denunciar lo sucedido. Ahí les informaron que la corporación municipal tenía instrucciones de solicitar apoyo de la Secretaría de Marina, por lo que debían esperar.
Una hora después, el teléfono sonó. Les pedían regresar: los marinos querían hablar con él. Pero cuando Armandoconducía de vuelta, el encuentro tomó un giro irreversible. De las camionetas oficiales descendieron hombres armados, uniformados, que lo derribaron contra el pavimento, lo revisaron y lo obligaron a subir. Uno de ellos tomó su coche y lo condujo hacia un rumbo desconocido. Su padre,Humberto, fue a la base temporal de la Marina, a la entrada del pueblo. Ahí le dijeron que investigaban a su hijo. Le pidieron volver más tarde. Volvió, y la respuesta fue otra: ahí no estaba. Recorrió la comandancia municipal, otras oficinas públicas, buscó en todas partes. Escuchó la misma frase repetida como un eco: nadie sabía nada. Solo le quedó una tarjeta, con el nombre de un capitán encargado de “los asuntos civiles” en la zona.
Semanas después apareció el vehículo de Humberto, en un rancho a 5 kilómetros de un retén de la Marina. No mucho más lejos, sus restos. Un peritaje forense estableció la causa de muerte: un disparo.
La investigación derivó en la consignación de varios marinos por el delito de desaparición forzada de personas. En 2020, un juez de distrito en materia penal de Nuevo León dictó sentencia condenatoria contra cinco de ellos, imponiéndoles 22 años y medio de prisión, destitución del cargo, inhabilitación para ejercer funciones públicas y el pago de reparación del daño. El tribunal unitario de segunda instancia redujo la pena a poco más de 9 años. Inconformes, los sentenciados promovieron un amparo directo, argumentando que los testimonios de quienes observaron la detención no eran suficientes para probar su culpabilidad, y que se requerían pruebas directas como fotografías o videos.
En febrero de 2024, la Primera Sala, a propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat, resolvió negar el amparo solicitado. En su análisis, el Tribunal se detuvo a reflexionar sobre la trascendencia de la desaparición forzada ejecutada por agentes del Estado: un acto que por definición implica la supresión deliberada de toda huella que dé cuenta de esa privación de la libertad. Claro que no habrá fotografías, ni videos, ni registros oficiales intactos, porque es el Estadomismo el que se encarga de desaparecerlos. Lo que queda son los detalles que sobreviven en la memoria de las personas que presenciaron el momento. Y esas piezas, dijeron, son suficientes siempre que, al reunirse, construyan un relato lógico y consistente de lo sucedido.
Con esta decisión, la Corte confirmó la condena contra los marinos y estableció un precedente: en casos de desaparición forzada, los testimonios y pruebas indirectas tienen un valor fundamental para acreditar la responsabilidad de agentes del Estado y evitar que la falta de pruebas directas —muchas veces eliminadas intencionalmente— se convierta en un obstáculo para la justicia.
Tras la sentencia, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludó públicamente la decisión y también reconoció “el digno caminar de Humberto del Bosque padre de la víctima, quien durante más de una década ha sostenido la exigencia de verdad y justicia”. Asimismo, subrayó el papel de las autoridades ministeriales y judiciales que, con sus acciones, contribuyeron a que este caso no quedara en la impunidad.
Conclusión
Decidí escribir sobre este tema porque, desde la ventana de mi oficina, solía escuchar las manifestaciones de las familias que, con pancartas, consignas y altavoces, reclamaban verdad y justicia para sus seres queridos. Sus voces se convirtieron en un eco constante que me recordaba que este delito, que muchos creen lejano, late con fuerza en la rutina diaria de nuestras ciudades.
Un día, cuando la Suprema Corte resolvió uno de estos casos, tuve la oportunidad de escuchar también los vítores, los aplausos y las expresiones de esperanza que acompañaron ese momento. Esa escena contrastaba profundamente con el dolor y la rabia de las pancartas, y así comprendí la fuerza que puede tener un pequeño avance en medio de una lucha tan dura y prolongada. Fue entonces cuando entendí que cada paso hacia la justicia no solo es un triunfo individual, sino también un respiro colectivo que alimenta la resistencia y la dignidad de todas las familias que siguen buscando.
El pasado 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, nos recordó que este crimen no pertenece al pasado, sino que sigue marcando el presente. Conmemorar la fecha implica reconocer que miles de familias cargan día a día con la agonía de no saber qué ocurrió con sus seres queridos.
Frente a esa ausencia, las familias han convertido la memoria en una forma de resistencia: con su perseverancia han logrado que la Suprema Corte reconozca el derecho a la búsqueda, la obligatoriedad de las acciones urgentes internacionales, la reparación integral a las familias y el valor de los testimonios cuando las huellas han sido borradas. Los casos de Víctor, Edmundo, Gabriel y Armando demuestran que esa lucha no es en vano: gracias a sus familias hoy existen precedentes que limitan la impunidad y obligan al Estado a responder.
Estas resoluciones son apenas un comienzo, sí. Demuestran que es posible arrancarle al Estado un mínimo de verdad, pero también nos obligan a exigir más: que las investigaciones no se detengan, que las búsquedas no se simulen y que se repare el daño causado. Porque mientras exista una familia que recuerde y busque, y una sociedad que acompañe, ninguna persona desaparecida será olvidada.
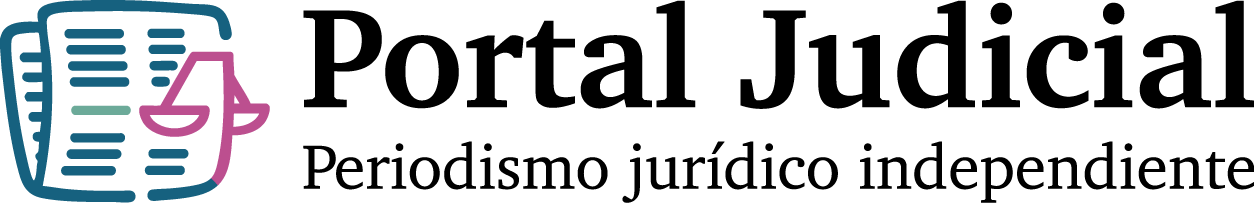

Felicitaciones a la escritora por su texto!!!