Compartir
Notas sobre la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa” (en adelante Iniciativa).
I. Perspectiva temática
A una reforma orgánica del Poder Judicial de la Federación de tan grande envergadura —y tan mala, pese a lo que vociferan el régimen y sus partidarios— cabía esperar, pronto, una reforma procesal en el núcleo de su función: el juicio de amparo.
El pasado 15 de septiembre —a un año de publicada la “reforma judicial”— se empezó a concretar lo anterior con la Iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo Federal a la Cámara de Senadores.
Hay que examinar con la cabeza fría la propuesta y, en sus bondades —porque algunas hay— debe salutarse; pero en sus defectos —que los tiene, y muchos— debe ejercerse la sana crítica. Para esto último, me parece, la ciudadanía —que es, al final, la destinataria de las reformas— tendría que partir de una premisa: ninguna modificación a la Ley de Amparo debe prosperar si su fin no es fortalecer la capacidad de tutela de tan preciado instrumento; es más, si se advirtiese que su objetivo es blindar un “proyecto de Nación” de color cierto, el ciudadano o la ciudadana espabilados tendrían que protestar airadamente: al gobierno en turno no le corresponde decidir cómo ha de ser la vida en común, sino tan sólo procurar las condiciones para que haya vida en común.
Así, el indicador que debe ser tenido en cuenta es si las reglas propuestas en la Iniciativa buscan ampliar los márgenes de actuación de la autoridad en detrimento de los espacios que hasta ahora ocupa el ciudadano en lo individual o en lo colectivo. Si lo hacen, malo.
En estas páginas, por razón de tiempo, me ocuparé tan sólo de cinco aspectos que merecen atención; existen otros más, desde luego, pero respecto de ellos hay ya otras plumas que los examinan. Me concentraré, pues, en el interés legítimo, la suspensión y la prisión preventiva oficiosa, la recusación de juzgadores, la ampliación de la demanda de amparo y el papel del Tribunal de Disciplina Judicial.
II. Sobre la adición de un segundo párrafo al artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo
En la motivación de la Iniciativa, hay dos premisas generales: la “reingeniería institucional” del 15 de septiembre de 2024 al Poder Judicial de la Federación sirve “para abatir los privilegios y las negligencias persistentes al interior del Poder Judicial” y para “garantizar al pueblo de México un sistema de justicia humanista y abierto”. En ese contexto, dice su autora, se inscribe la propuesta de reformas y adiciones a la Ley de Amparo, pues su fin es “erradicar la narrativa y mecanismos sobre una justicia con privilegios”.
El primer punto para lograr esos propósitos —erradicar los defectos de la judicatura y humanizar la justicia— es, se dice, reformular la noción de “interés legítimo”. Según la Iniciativa, los elementos de este tipo de interés son: a) acto u omisión; b) lesión jurídica; c) relación causal entre el acto u omisión y la lesión; d) que la lesión real, actual y diferenciada del resto de las personas; d) que su potencial anulación produzca un “beneficio verídico y evidente” al quejoso. De esta suerte, la Iniciativa propone adicionar un segundo párrafo al artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo:
Tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamados deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo.
El primer problema de la propuesta es de lógica llana. No define “interés”, sino las características de un acto u omisión para poder ser cuestionado y, más precisamente, para que sea nulificado por la acción de una sentencia estimatoria. Recordemos que “definir” es decir lo que algo es, y esto no se contiene en la adición propuesta. El segundo problema de la propuesta es que de prosperar, actuará como una camisa de fuerza para el juez, que no podrá apartarse de ella para tutelar las situaciones jurídicas cada vez más complejas que se irán presentado en el devenir.
En la jurisprudencia, en cambio, sí que se ha procurado declarar lo que es el interés legítimo. En efecto, el interés legítimo ha sido caracterizado por los tribunales de amparo como el interés personal —individual o colectivo— de naturaleza económica, cultural, profesional, de salud pública o de cualquier otra, cualificado (esto es, opuesto al interés simple y al jurídico), actual (o sea, no futuro ni incierto), real (es decir, no imaginario ni meramente especulativo), garantizado por el derecho objetivo y jurídicamente relevante porque, habiendo sido afectado por un acto u omisión de autoridad (por sus “efectos jurídicos irradiados colateralmente” y no porque su “contenido normativo” esté directamente dirigido a afectar a su titular), puede traducirse, si se llegara a conceder el amparo, en un beneficio de derecho en favor del quejoso dada la especial situación que tiene éste en el orden jurídico.
La última parte es esencial para diferenciarlo del interés simple (al que también se llama “jurídicamente irrelevante”, porque de ser atendido no reportaría ningún beneficio personal para quien lo enarbolara). El legítimo produce necesariamente un beneficio; el simple no.
Ese beneficio se traduce en la liberación de una carga o en la obtención de un derecho (o su protección).
Como vemos, si el interés legítimo ha sido ya precisado en las sentencias de los tribunales federales y si, además, hay abundante jurisprudencia sobre el particular (al menos unas 80 tesis, tan sólo de la Suprema Corte), cabe preguntarnos si de verdad conviene que la Ley de Amparo se ocupe de querer definirlo (y con mal método, según vimos) en términos muy semejantes a los del interés jurídico. Mejor dejar las cosas como están.
El interés legítimo es una noción conectada con la legitimación procesal; por ello, su enunciación más simple, me parece, podría formularse más o menos así: “Se entiende por interés legítimo la necesidad del quejoso, expresada en su demanda, de obtener de la autoridad judicial la declaración de inconstitucionalidad de un acto u omisión que, si bien no están dirigidos a él, suponen una carga que pesa sobre su persona, familia, domicilio, bienes o derechos de la que sólo así podría ser relevado”. Constatar si en la demanda está expresada esta necesidad es lo único que debe guiar al juez al momento de proveer sobre su admisión o no; pues que el acto o la omisión en efecto produzcan lesión real, actual y diferenciada o que por efecto de la posible concesión del amparo se produzca un beneficio cierto y directo en la persona del quejoso es tema de fondo, no de procedencia.
A fe mía que lo anterior sí tendría el efecto de “humanizar” la justicia, si por tal cosa entendemos hacerla de más fácil comprensión para los legos, esto es, del ciudadano común. No sé si además ayudaría a erradicar las “negligencias persistentes” de la judicatura, primero, porque esa apreciación es una petición de principio de la autora de la Iniciativa y, segundo, porque, al menos con lo expuesto, se ve que los tribunales de amparo (es decir, los anteriores a las elecciones judiciales) no incurrieron en obstinadas desidias u olvidos incesantes, porque en sus sentencias sí procuraron constantemente definir ese concepto tan escurridizo que es el interés legítimo.
III. Sobre los efectos de la suspensión cuando el acto reclamado está relacionado con la prisión preventiva oficiosa
Para “fortalecer la figura de la suspensión en materia penal” —así dice la Iniciativa— hay que mantener la “práctica forense dentro de los límites de la ley” y hacer que se cumplan las órdenes restrictivas de la libertad personal. Sobre esta base, se propone adicionar la fracción I del artículo 166. Lo anterior es contradictorio: ¿cómo puede fortalecerse una figura procesal de tanto valor como la suspensión si, como se verá, lo que pretende la Iniciativa es restringir su alcance tutelar? Veamos la propuesta:
Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente:
I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que la persona quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Tratándose de estos casos, la suspensión no podrá otorgarse con efectos distintos a los expresamente previstos en esta fracción.
El agregado final, en cursivas, tiene un claro problema de falta de consonancia con el derecho constitucional y convencional. Para demostrarlo, basta con examinar lo que disponen los artículos 1º, primer y tercer párrafos; 16, primer párrafo; 17, segundo y tercer párrafos; 20, apartado B, fracción I; 103; 107, fracción X, primer párrafo; 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante haré uso de argumentos que he empleado en diversa oportunidad).
Del artículo 1° constitucional se obtiene que todas las autoridades del país, entre ellas los jueces de amparo, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución, sino también por aquellos que se contienen en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate. Además, dicho precepto dispone que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y hay unanimidad en que lo anterior es piedra angular del sistema jurídico mexicano.
Del artículo 16 constitucional se obtiene la obligación que tienen todas las autoridades de fundar y motivar sus determinaciones, y en relación con el artículo 1º, resulta que esta obligación implica demostrar que su acto es consistente con los derechos humanos, por lo que los jueces de amparo están constreñidos a que, cuando emiten resoluciones en materia de suspensión del acto reclamado, no pueden ser disconformes con esos derechos de rango máximo, y en la fundamentación y motivación de los autos suspensionales deben hacerlos valer.
En el artículo 17 de la Constitución se encuentra el derecho fundamental de las personas de acceder a tribunales expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de forma pronta, completa e imparcial; por ello, para efectos del juicio de amparo y de la suspensión solicitada, el juez de Distrito, tutor y garante de la correcta sustanciación de este medio de control constitucional, debe velar porque sus resoluciones en materia de suspensión sean completas, esto es, que resuelvan sobre todas y cada una de las pretensiones formuladas y en forma tal que no resulten insuficientes o fútiles y, en cambio, sean acordes con la tutela de los derechos humanos que estuvieren en juego.
Del artículo 20, apartado B, fracción I, constitucional, se obtiene el principio de presunción de inocencia, relativo a que toda persona debe ser tratada como inocente mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio que culmine con sentencia ejecutoria; esta implica no anticipar castigos que presuponen la culpabilidad; el juez de amparo debe velar por que tal principio se respete.
De los artículos 103 y 107 se obtiene, en lo que interesa, que los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria; lo que obliga al órgano jurisdiccional de amparo a proveer sobre la solicitud de otorgamiento de la suspensión en forma completa y conforme al conjunto de derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte, examinando la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la posibilidad de brindar tutela anticipada.
Del artículo 128 constitucional deriva la obligación de todo servidor público de protestar guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen; obligación que recae, entre otros, en el juez de amparo, por lo que se encuentra constreñido a respetarla en toda su dimensión al sustanciar el juicio de amparo y el incidente de suspensión.
Del artículo 133 se obtiene que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma serán la Ley Suprema, esto es, establece el principio de supremacía constitucional, y sujeta a los jueces de Distrito a usar los poderes que le confiere la norma suprema en todo su alcance.
El juez de Distrito, por tanto, al proveer sobre la suspensión del acto reclamado, cuando ésta procede, está obligado a hacer valer los derechos humanos involucrados mediante todos los insumos que le dan la Constitución o el derecho de fuente convencional, de modo que su resolución tutele al quejoso en forma completa y efectiva.
Debemos recordar que el ejercicio hermenéutico que lleva a cabo el juzgador de amparo al interpretar la Constitución sólo puede reputarse bien hecho si se produce de manera armónica y sistemática respecto a la totalidad de sus postulados, esto es, sin dejar inoperante el contenido estructurado de la norma suprema, pues el principio de unidad de la Constitución establece que un artículo de ésta no puede interpretarse de manera aislada, sino que tiene que serlo en conjunto con las diversas normas que se hallan en el texto constitucional.
El complejo normativo constitucional expuesto no puede ser obviado, ignorado o desconocido por los jueces de amparo, pues, como se ha visto, su actividad está enteramente normada por esas disposiciones, de manera que el examen de la procedencia de la suspensión en casos como el que nos ocupa no dependería de la parte final que se pretende introducir al artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, cuando el artículo 107 constitucional, fracción X, párrafo primero, previene que “los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria”, se sobreentiende que esto será si y sólo si ésta, la ley reglamentaria —la de Amparo—, es consistente o coherente con las normas de rango máximo previstas en la Constitución y en el derecho de fuente convencional. Lo que la Iniciativa pretende introducir al 166, fracción I, no es congruente con las normas constitucionales que se han reseñado.
Por ende, cuando se reclame, por ejemplo, una orden de aprehensión respecto de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa o la imposición misma de esta figura inconvencional (así declarada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencias obligatorias para el Estado mexicano), el juez de amparo puede y debe ser consecuente con su protesta de guardar y hacer guardar la Constitución y verla como un todo integral, armónico, en el que
no cabe dejar de tutelar derechos en su más amplia posibilidad por una disposición legal que tiene que ser conforme con aquella (y no a la inversa: la constitucional con la legal).
Estimar lo contrario, esto es, que por virtud del agregado a la parte final del artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo los jueces de amparo que conocen de la suspensión deben decretarla, si procede, en los limitados términos de lo allí dispuesto, y no en la amplitud que merece a la luz de las normas constitucionales a que nos hemos referido, resulta desacertado y, me parece, disconforme con el principio de no regresividad de los derechos humanos.
No, la propuesta de la Iniciativa no fortalece la figura de la suspensión; la demerita.
Pero aun si la adición fuere finalmente aprobada, criterios como los contenidos en las tesis jurisprudenciales 2030607, 2030441, 2027280 y 2028568 (que establecen la posibilidad de brindar tutela anticipada en casos de prisión preventiva oficiosa) no perderían su fuerza vinculante, dados sus fundamentos y consideraciones que, en mi opinión, seguirían incólumes.
IV. Sobre la recusación
En otra de las propuestas de la Iniciativa se establece la posibilidad del órgano jurisdiccional de desechar de plano una recusación cuando “Se advierta que existen elementos suficientes que demuestren que su promoción se haya dirigido a entorpecer o dilatar el procedimiento en cuestión” (propuesta de fracción I del artículo 59 de la Ley de Amparo) o cuando la recusación “Sea presentada para que algún Ministro o Ministra, Magistrado o Magistrada se abstenga de conocer de cuestiones accesorias o diversas al fondo de la controversia” (propuesta de fracción II).
En realidad, hoy por hoy, si la recusación no se basa en alguna de las causales del artículo 51 vigente, perfectamente podría desestimarse en términos del primer párrafo del 52 (“Sólo podrán invocarse como excusas las causas de impedimento que enumera el artículo anterior”). Pero si la base del alegato recusatorio se finca en cualquiera de los supuestos de impedimento del 51 y el promovente expresa los datos objetivos que sustentan la posible falta de imparcialidad del juzgador (la protesta de decir verdad acerca de los hechos que sustenten la recusación, como exige el 59 hoy vigente, relatados de tal manera que permitan presumir la parcialidad), ¿cómo podría el tribunal desecharlo bajo el argumento de que la promoción sólo quiere entorpecer o dilatar el procedimiento, para desechar de plano? ¿Qué elementos son los “suficientes” para “demostrar” que la promoción sólo tiene un fin dilatorio?
Dado el contexto en que se encuentra actualmente el Poder Judicial de la Federación, reconfigurado con base en las tan cuestionadas elecciones judiciales e integrado con algunas personas de las que se duda no sólo de su capacidad técnica, sino también de su independencia e imparcialidad, la reforma que se propone más bien serviría para evitar que un juzgador o juzgadora pudiera ser recusado por una inclinación indebida hacia sus electores o hacia quienes les debe su nominación bajo el argumento de que la acusación sólo quiere
dilatar el juicio… ¿Y por qué esto no podría ser hecho valer, si la conducta finalmente encuadra en cualquiera de los supuestos del artículo 51 vigente, como las fracciones II o VII, que hablan del interés personal o de la amistad estrecha?
En una jurisprudencia reciente, la Primera Sala emitió tesis sobre lo que ahora se propone en la fracción II del artículo 59 de la Iniciativa (registro digital 2030127), y que se refiere más bien al caso de que se recusa al juez que, a su vez, va a resolver una diversa recusación dirigida contra otro juzgador. El problema que advierto es que esa tesis participa en una contradicción de criterios que está, al día de hoy por lo menos, pendiente de resolución en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (según se sigue de la nota a pie en la publicación digital).
V. Sobre la ampliación de la demanda
El vigente artículo 111 de la Ley de Amparo dispone:
Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando:
I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación;
II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, la persona quejosa tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley.
En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda.
Cabe señalar que la fracción II fue reformada apenas el 13 de marzo de 2025, para cambiar “quejoso” por “persona quejosa”.
Ahora se propone una nueva modificación a esta “afable figura”, como la llama la Iniciativa:
Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda únicamente cuando:
- No hayan transcurrido los plazos para su presentación;
- Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, la persona quejosa tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial y que no hubieren sido de su conocimiento con anterioridad a la presentación de la demanda. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley.
En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda.
En la Iniciativa se sostiene que las adiciones (señaladas en cursivas) quieren impedir “la presentación de ampliaciones de demanda, que no cumplan con los requisitos de procedencia,
lo que agilizará la substanciación del juicio y en vía de consecuencia impedirá que desnaturalice la esencia de la figura de la ampliación de la demanda”.
¿Hay mérito para aceptar lo anterior? Parece que no.
En la jurisprudencia 2016652, el anterior Pleno de la Suprema Corte razonó que, “por lo regular”, el conocimiento de otros actos estrechamente vinculados con los originalmente reclamados “deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados”, de modo que, por regla general, el cómputo para presentar la ampliación corre desde el día siguiente al que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe y ordena dar vista al quejoso. Además, en la ejecutoria de la que derivó la tesis de jurisprudencia expresamente se sostuvo que “La materia de ampliación de la demanda puede recaer sobre actos reclamados, autoridades responsables o conceptos de violación que el quejoso no estuviera en posibilidad de reclamar anteriormente”.
Me parece que el argumento de esta jurisprudencia lleva a rechazar la propuesta de adición. En efecto, por lo regular se sabe que un cierto acto está estrechamente vinculado con el reclamado en la demanda originaria por el contenido del informe justificado o del de las constancias anexas; pero esto no implica, per se, que ese segundo acto no haya sido del conocimiento del quejoso previamente. Para decirlo de otro modo: se puede tener conocimiento de la existencia de un acto, pero no necesariamente que dicho acto tenga relación estrecha con uno diverso, el reclamado, pues esto puede que sea observable únicamente hasta ver lo que se diga en el informe con justificación o lo que aparece en las constancias relacionadas.
La Iniciativa, en cambio, da por sentado que si uno conoce la existencia de un acto necesariamente sabe, desde ese momento, si está estrechamente relacionado con otro, como si esto fuera una nota obvia, evidente, y, de acuerdo con lo que se lee en la jurisprudencia del Pleno, en realidad uno puede enterarse de esa vinculación hasta la rendición del informe. Si esto es así, me parece, no hay buen sustento en proponer que la ampliación sólo pueda prosperar cuando el acto no hubiere sido de conocimiento del quejoso con anterioridad a la presentación de la demanda.
Respecto de la expresión “estrecha relación” a que se refiere la fracción II, es provechoso acudir al Diccionario de la lengua española para darle entendimiento. “Relacionar” es sinónimo de “vincular”, esto es, “Someter la suerte o el comportamiento de alguien o algo a los de otra persona o cosa”, y lo “estrecho” es lo ajustado, es decir, lo que está en extremo unido. Así, afirmar que algo guarda “estrecha relación” con otra cosa, es otra forma de decir que la suerte de ambas está en extremo unida.
Si traemos lo anterior a nuestro objeto de examen, tenemos que dos actos reclamados tendrán “estrecha relación” entre sí cuando uno de ellos 1) es consecuencia, en todo o en parte, de otro; 2) modifica, amplía o restringe los alcances del otro; 3) explica los alcances del otro; 4) permite la subsistencia del otro, aunque sea en sólo algún aspecto o cuando 5) la destrucción de uno suponga la del otro, en todo o en partes. En todas estas hipótesis, la suerte del acto reclamado en la demanda original está en extremo unida a la del acto del que se pretende la ampliación (Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito,
tesis aislada 2017321). Insisto: esto no necesariamente es algo que siempre se sepa de antemano, pero aun y cuando se sepa ¿qué problema habría con permitir la ampliación, siempre que se dé dentro del término de ley? Lo que propone la Iniciativa es más bien restrictivo del derecho de acceso a la justicia.
Las conclusiones anteriores son conformes, además, con el origen jurisprudencial del artículo 111 de la Ley de Amparo vigente. En efecto, en la tesis 183932 del Pleno, derivada de un asunto resuelto bajo la Ley de Amparo anterior a la actual, se sostuvo: “La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos”.
VI. El Tribunal de Disciplina Judicial y la Iniciativa
Cualquier reforma que se pretenda a la Ley de Amparo debe ser vista con suma cautela. Permitir que se introduzca a su articulado un contenido discutible o claramente contrario a las mejores razones de justicia o técnica legislativa, puede poner a los titulares de los órganos jurisdiccionales de amparo en serios predicamentos.
Recordemos que ese Tribunal de Disciplina está facultado constitucionalmente para “sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos contrarios a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia”. En este enunciado tan genérico, hay materia para que actúe con claros sesgos partidistas, si atendemos el origen de sus integrantes y el catálogo de “conductas que atentan contra la administración de justicia” previstas en el artículo 184 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: emitir resoluciones “claramente” contrarias a lo dispuesto en la Constitución, en la ley aplicable al caso o en la jurisprudencia o contravenir las leyes que rigen la sustanciación de los juicios o procedimientos; o las causas de responsabilidad previstas en el 187: la “notoria ineptitud técnica o jurídica” o “ejercer sus atribuciones de manera claramente arbitraria en detrimento de la función jurisdiccional”. Esas “notoriedades” y “claridades” deben mantenernos alertas como ciudadanos. Normas como las que he criticado, en mi opinión, por sus imperfecciones, pueden servir de insumo al Tribunal de Disciplina para ejercer estas tremendas facultades.
VII. Conclusiones
Al menos en los temas seleccionados, no se aprecia buen norte en la Iniciativa, en ese sentido que creemos correcto: sus propuestas de modificación no tienen como fin fortalecer la capacidad de tutela del amparo.
En cuanto al interés legítimo, le da un tratamiento tal que viene a entorpecer el juicio del juzgador al momento de decidir sobre la admisibilidad de la demanda y parece exigir de entrada que el acto reclamado posea características que sólo podrán ser dilucidadas en el proceso.
En cuanto a la suspensión contra la prisión preventiva oficiosa y actos relacionados con ella, pretende establecer una limitación a los poderes de juzgamiento del juez, incompatible con las normas de rango máximo que efectivamente deben guiar su labor.
Sobre la recusación pareciera que su finalidad es evitar que se cuestionen los efectos perniciosos del sistema de elecciones judiciales en la persona juzgadora.
Sobre la ampliación de la demanda, resulta que viene a complicar esa posibilidad de acceso a la justicia.
Si lo anterior es visto, además, a la luz de las facultades de vigilancia (tan laxas) del Tribunal de Disciplina Judicial, podemos conjeturar que, de aprobarse la Iniciativa, habrá razones para desincentivar la independencia de criterio y el despliegue de los poderes heurísticos de los jueces: sobre ellos recaerá el temor de ser castigados si su opinio iuris no cuadra a los inquisidores.
Autor

ORCID 0000-0002-2713-4821 Profesor de Teoría del Derecho e investigador en la Escuela Libre de Derecho. Consultor privado en materia de administración de justicia y juicios constitucionales.
miguelbonillalopez@protonmail.com
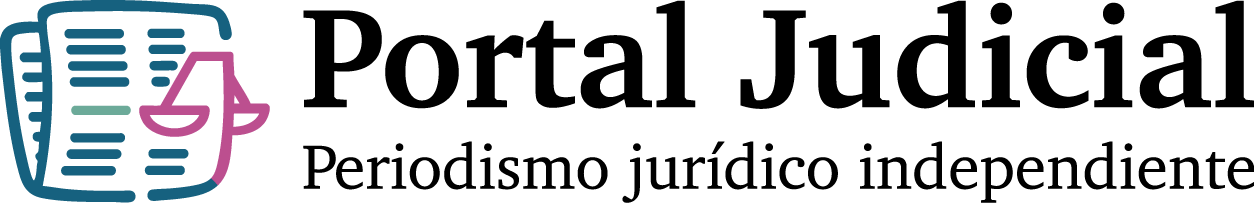
Excelente, estoy de acuerdo, vulnera los derechos de los gobernados.