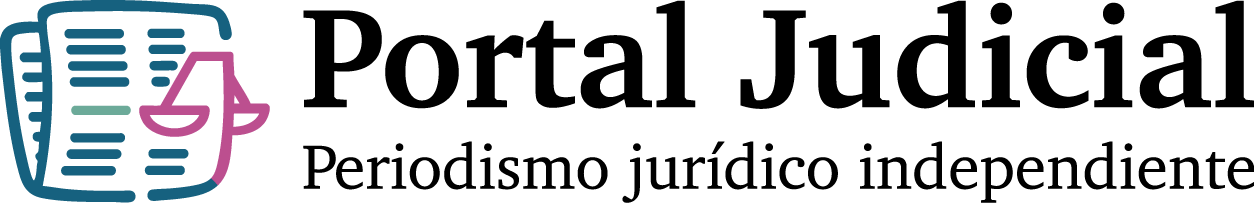Compartir
En México, la discapacidad ha sido históricamente interpretada bajo modelos médicos y paternalistas, que presumen la incapacidad de la persona para tomar decisiones y, por ende, justifican el aislamiento de derechos civiles básicos. Esto se traduce en exclusión social, estigmatización y vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por nuestro país, exige el cambio hacia un modelo social, en el que la discapacidad no limita el ejercicio de la personalidad jurídica ni el derecho a decidir sobre temas cruciales de la vida, como el matrimonio o la capacidad de actuar en el ámbito jurídico.
Un cambio de paradigma judicial
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha construido desde 2019 una sólida jurisprudencia que desmantela progresivamente las barreras legales contra las personas con discapacidad. Este proceso se inicia con el amparo en revisión 1368/2015, donde la entonces Primera Sala declaró inconstitucional la figura del estado de interdicción aplicado de manera general, estableciendo que los jueces deben reemplazar estas declaraciones por medidas de apoyo y salvaguardias ajustadas al modelo social de discapacidad.
En el mismo año, la extinta Segunda Sala estableció un criterio fundamental sobre el derecho a la salud mental y la protección reforzada que merecen las personas con discapacidad psicosocial. El caso involucró a un paciente del Instituto Nacional de Psiquiatría quien solicitó el suministro de medicamentos prescritos por la propia institución (paroxetina, oxcarbazepina y haloperidol), pero le fueron negados bajo el argumento de que era paciente ambulatorio. La Corte determinó que esta distinción entre pacientes hospitalizados y ambulatorios para efectos del suministro de medicamentos constituye discriminación, y estableció que para considerar que una persona tiene discapacidad no es necesario que ésta se encuentre fehacientemente acreditada, bastando que presente deficiencias mentales y se enfrente con barreras sociales que impidan su participación plena en la sociedad (amparo en revisión 251/2016).
El precedente más significativo llegó en 2020 con la acción de inconstitucionalidad 90/2018, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Pleno declaró inconstitucionales los artículos 153, fracción IX, y 503, fracción II, del Código Civil de Guanajuato, que negaban la capacidad jurídica y la posibilidad de contraer matrimonio a personas con discapacidad intelectual. La Corte determinó que la capacidad jurídica debe reconocerse de manera plena y en condiciones de igualdad, estableciendo que el Estado debe proveer apoyos para la toma de decisiones sin sustituir jamás la voluntad de la persona.
Consolidación de derechos
En 2021, la entonces Primera Sala consolidó esta línea jurisprudencial al resolver el amparo directo 4/2021, prohibiendo expresamente controles médicos periódicos o la intervención forzosa de familiares como condición para el ejercicio de derechos. Este fallo subraya que los sistemas de apoyo deben contemplar siempre la voluntad y preferencias de la persona, evitando sustitución de voluntad y estereotipos discriminatorios.
Y en el 2022, con el amparo en revisión 356/2020, la citada Sala resolvió el caso de una mujer con discapacidad psicosocial que fue declarada en estado de interdicción por su esposo en 2013, quien fungía como su tutor. La quejosa impugnó todo el sistema de interdicción tras serle negado el acceso a las actuaciones de su propio juicio por encontrarse “declarada incapaz”. La Corte determinó que el estado de interdicción violó sus derechos a la capacidad jurídica, igualdad y no discriminación, particularmente por la discriminación interseccional que enfrentan las mujeres con discapacidad. La sentencia ordena dejar insubsistente la declaración de interdicción y establecer medidas de apoyo respetando su autonomía, voluntad y preferencias, reconociendo además la situación de violencia ejercida por el cónyuge-tutor y reafirmando que ninguna persona puede ser privada de su capacidad jurídica por motivo de discapacidad.
Esta evolución jurisprudencial representa un avance histórico hacia la inclusión plena. El Estado mexicano está obligado a ajustar sus sistemas judiciales al modelo social de discapacidad, garantizando que cada persona —sin importar su condición— ejerza libremente su derecho a decidir, formar una familia y participar plenamente en la vida civil. La dignidad y autonomía de las personas con discapacidad ocupan, desde estos precedentes, un lugar central en la justicia constitucional mexicana.