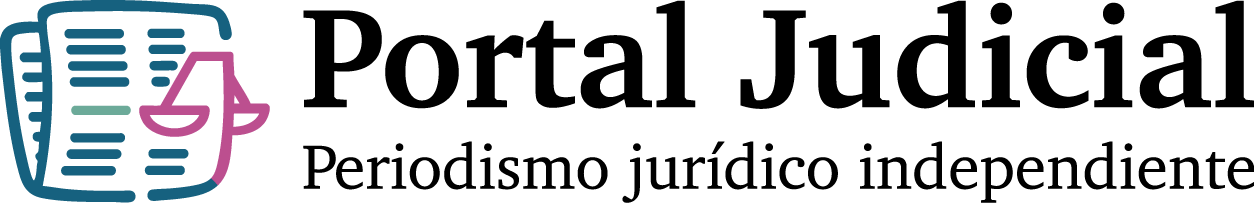Compartir
Hablar de los pueblos indígenas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es referirse únicamente a sentencias aisladas o a tecnicismos jurídicos: es acercarse a un proceso lento, complejo y aún en construcción, en el que el Estado mexicano ha debido reconocer que la diversidad cultural del país no cabe del todo en el molde del derecho positivo tradicional.
En los últimos años, la Corte ha establecido criterios históricos sobre consulta previa, jurisdicción especial indígena, derecho a la tierra, acceso a la justicia y protección ambiental. Estos fallos no solo atienden controversias concretas, también reconfiguran la relación entre el derecho estatal y los derechos colectivos, abriendo un espacio de diálogo entre dos tradiciones jurídicas: la occidental, codificada en leyes, y la indígena, cimentada en la costumbre.
El verdadero giro está en que la voz de los pueblos ya no se concibe como un favor que se les concede, sino como una exigencia constitucional e internacional que el Estado debe garantizar.
Consulta previa: reconocimiento constitucional y garantía indispensable
La consulta previa es uno de los temas más reiterados y relevantes en la agenda jurisprudencial de la SCJN. El principio es claro: toda norma o decisión estatal que afecte a los pueblos indígenas debe ser consultada con ellos de acuerdo con el artículo 2° constitucional y el Convenio 169 de la OIT. Este criterio se ve reflejado en la Controversia Constitucional 69/2021, donde la Corte invalidó disposiciones municipales en Michoacán al determinar que se aprobaron sin consultar a las comunidades indígenas afectadas.
Destaca también el Amparo en Revisión 134/2021, relativo a la comunidad de Tecoltemi (Ixtacamaxtitlán, Puebla). La Corte otorgó el amparo para dejar sin efecto concesiones mineras sobre territorio indígena, subrayando que la omisión de la consulta previa, libre e informada viola derechos fundamentales aun si la Ley Minera no lo contemple expresamente. Esta decisión es paradigmática, pues reafirma la supremacía de la Constitución y los tratados internacionales sobre las leyes ordinarias, y reconoce a los indígenas como sujetos activos y no simples destinatarios de las políticas estatales.
Un caso reciente, el Amparo en Revisión 709/2023 de la comunidad rarámuri El Trigo (Uruachi, Chihuahua), confirmó que los decretos y concesiones de agua para uso industrial en territorios indígenas deben contar con consulta previa. La Corte enfatizó el vínculo entre el derecho al agua, el medio ambiente sano y la identidad cultural indígena, y revocó actos de autoridad que no respetaron este requisito.
Jurisdicción especial indígena y derechos colectivos
La SCJN también ha fortalecido la jurisdicción especial indígena, es decir, el reconocimiento de la capacidad de las comunidades para resolver conflictos internos conforme a sus propios sistemas normativos. En el Amparo Directo en Revisión 7864/2023, referente a la comunidad zapoteca de San Juan Atepec (Oaxaca), la Corte consideró constitucional la decisión de la asamblea de retirar el solar a quien incumplió cargos comunitarios, siempre y cuando se garantice reparación económica. El mensaje es claro: los valores colectivos y la cohesión comunitaria pueden prevalecer, bajo estándares de proporcionalidad y respeto a la dignidad.
Asimismo, en el Amparo Directo 33/2020, se resolvió a favor de los derechos de propiedad y posesión indígena frente a conflictos con ejidos, obligando a las autoridades estatales a implementar medidas para garantizar la paz y respeto de estos derechos colectivos.
Acceso a la justicia y perspectiva intercultural
La perspectiva intercultural es hoy una exigencia en todo proceso que involucre a personas, pueblos o comunidades indígenas. En el Amparo Directo en Revisión 4189/2020, la Corte ordenó que los órganos jurisdiccionales reconozcan y analicen la autoadscripción indígena cuando se invoque, corrigiendo fallos previos que omitieron esta valoración en un caso penal. Y en el Amparo Directo en Revisión 7516/2024, reiteró que juzgar con perspectiva intercultural implica equilibrar el respeto a usos y costumbres con la protección de derechos humanos y seguridad jurídica de todas las partes, como ocurrió en un litigio de propiedad donde se involucraba a la comunidad menonita.
Asistencia de intérprete y defensor
Desde la tesis 1a./J. 60/2013 (10a.), es obligatoria la asistencia de intérprete y defensor para que los miembros de comunidades indígenas puedan ejercer plenamente sus derechos humanos en todo proceso jurisdiccional.
El reto, sin embargo, está lejos de resolverse. Cada resolución de la Corte marcó un avance, pero también desnuda las tensiones que persisten: ¿cómo equilibrar el derecho individual frente a los derechos colectivos? ¿De qué manera asegurar que la consulta previa sea un proceso real y no una formalidad burocrática? ¿Hasta dónde reconocer la jurisdicción indígena sin que ello derive en desigualdades procesales? Lo que queda claro es que la justicia intercultural no puede quedarse en el discurso o en la tinta de las sentencias; debe materializarse en prácticas institucionales, políticas públicas y decisiones judiciales consistentes. Más allá del papel, el desafío es construir un sistema jurídico que no vea a los pueblos originarios como minorías a proteger, sino como naciones con derecho a existir plenamente, a decidir sobre su destino y a ser reconocidas como protagonistas de su propia historia. La Corte ha marcado el rumbo, pero el desafío para México será demostrar que la justicia indígena no solo se escribe en el papel, sino que se vive en el día a día de sus comunidades.