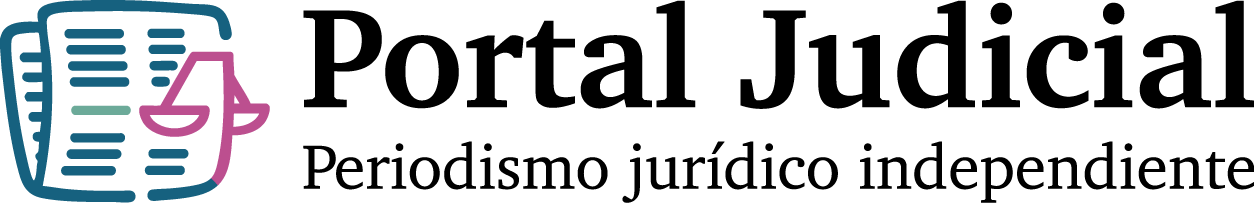Compartir
¿Es legítimo exigir que internet olvide lo que alguna vez fue noticia? En la sociedad hiperconectada en la que vivimos, el llamado “derecho al olvido” ha surgido como una respuesta humana frente al archivo perpetuo de datos digitales, donde el pasado personal puede perseguirnos sin límite temporal.
El derecho al olvido permite a cualquier individuo solicitar la supresión de información personal en internet cuando esta resulta obsoleta, irrelevante o afecta la reputación y privacidad de la persona, aun si fue cierta y pública en su momento. Este derecho parte del principio de autodeterminación informativa y la protección de datos personales: nadie está condenado a que un error, una noticia vieja o un episodio desafortunado continúe presente en la primera página de los motores de búsqueda, atentando contra la dignidad y la posibilidad de rehacer la propia vida.
Popularizado en Europa a partir de 2014, con la sentencia Costeja González vs. Google, el derecho al olvido se consolidó en la legislación de la Unión Europea bajo el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos. Aquí, los ciudadanos pueden exigir a Google y otros buscadores desindexar enlaces relacionados con su nombre. No se trata de borrar la información original, sino de dificultar su acceso público a través de búsquedas directas, equilibrando así el pasado personal con el legítimo interés al anonimato digital.
No obstante, no se trata de un derecho absoluto. Su ejercicio se coteja con el interés público y libertades como el derecho a la información y expresión. Por ejemplo, la información de relevancia notable o interés social —como sentencias judiciales sobre figuras públicas— suele quedar fuera de la tutela del olvido, argumentando el bien común sobre la privacidad individual. Además, en sistemas como el mexicano, este tipo de limitaciones deben estar definidas por una ley legítima, clara y proporcional, nunca a través de conceptos ambiguos o generales, según ha sostenido reiteradamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En México, el derecho al olvido aún no está expresamente regulado, pero deriva de los artículos 6 y 16 constitucionales, bajo el amparo de los derechos a la privacidad, la intimidad y la protección de datos personales. En la práctica, suele abordarse bajo el marco de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), aunque su equiparación jurídica sigue en debate. Los criterios judiciales y precedentes han ido reconociendo la posibilidad de solicitar que, tras cierto tiempo, episodios sin relevancia actual sean eliminados o suprimidos de buscadores, sobre todo si afectan la posibilidad de reinserción social o vulneran la dignidad.
En contraste, no existe una legislación específica sobre el derecho al olvido para personas fallecidas. El artículo 1392 Bis del Código Civil de la Ciudad de México establecía la obligación del albacea o ejecutor especial de solicitar la cancelación de datos personales del fallecido en registros digitales, desde archivos públicos hasta redes sociales. Sin embargo, en un fallo trascendental para el debate digital en México, la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el citado artículo 1392 Bis. La razón de fondo: la disposición afectaba la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información.
El caso surgió a partir de un amparo promovido por una asociación civil en contra de esta norma, que pretendía trasladar a representantes de personas fallecidas la potestad de borrar datos electrónicos, aun sin instrucción expresa en testamento. La Corte consideró que dicha regulación no solo era ambigua y general, sino que no distinguía entre información publicada o inédita, pública o íntima, generada por el propio titular o por terceros. Más aún, la Sala advirtió que la norma imponía cargas y posibles sanciones a instituciones públicas o privadas responsables de gestionar la supuesta “cancelación” de los datos, colocándolas en una situación de censura indirecta.
Ahora bien, el fallo no pasa por alto la dimensión del derecho a la protección de los datos personales y su aplicabilidad aun después de la muerte. La Corte enfatizó que este derecho se fundamenta en pilares esenciales: garantizar la autonomía de las personas frente a su información, prevenir posibles daños patrimoniales o morales y asegurar equidad en relaciones de consumo. La persistencia tecnológica de archivos digitales hace plausible que los datos de un individuo sobrevivan más allá de su vida, justificando mecanismos de resguardo incluso póstumos, siempre y cuando exista una instrucción expresa mediante testamento.
No obstante, el problema surge en la colisión con la libertad de expresión. La Sala recordó que nuestra Constitución prohíbe cualquier forma de censura previa y que solo se pueden establecer responsabilidades posteriores considerando factores como la relevancia pública de la persona, la naturaleza del contenido y la intención de su publicación. Es decir, el llamado derecho al olvido no puede aplicarse en automático, ya que el libre acceso a la información y el debate público deben prevalecer como pilares de la democracia.
Conviene subrayar que, aunque el término “derecho al olvido” se ha popularizado en Europa como una vertiente del derecho de cancelación, en México carece de definición legal clara. Tampoco puede deducirse un contenido específico a partir de su mera expresión literal. Para la Corte, asignar a entidades privadas la función de determinar qué información tiene carácter de interés público sería, de hecho, contrario a lo dispuesto en los artículos 7° y 14 constitucionales. En nuestro marco constitucional, la información pública no pierde automáticamente ese carácter por el simple paso del tiempo.
El fallo no niega la relevancia del problema ni las tensiones legítimas que plantea el manejo de datos personales en entornos digitales, especialmente frente a la sobreexposición y persistencia de la memoria digital. Pero sí recuerda que la libertad de expresión y el acceso a la información tienen una dimensión social que no puede verse restringida bajo fórmulas imprecisas. Por ello sostuvo que la porción normativa reclamada, lejos de resolver la tensión jurídica, creaba una barrera para el debate público e inhibía la deliberación en medios digitales.
Así, con el Amparo en revisión 341/2022, resuelto en noviembre de 2022 a propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, la Suprema Corte redefine los contornos del debate sobre el llamado derecho al olvido en México. La conclusión es clara: sin claridad legislativa y con normas que arriesgan la censura, este derecho no puede imponerse por encima del principio democrático de acceso a la información.
En suma, en México los derechos digitales post mortem solo pueden ser ejercidos mediante instrucciones expresas en vida del titular, sin que exista una obligación automática de eliminación tras la muerte. El derecho al olvido de personas fallecidas opera con mayor fuerza en sistemas europeos, mientras que, en nuestro país, su alcance está muy limitado por la protección constitucional de la libertad de expresión y el acceso a la información.