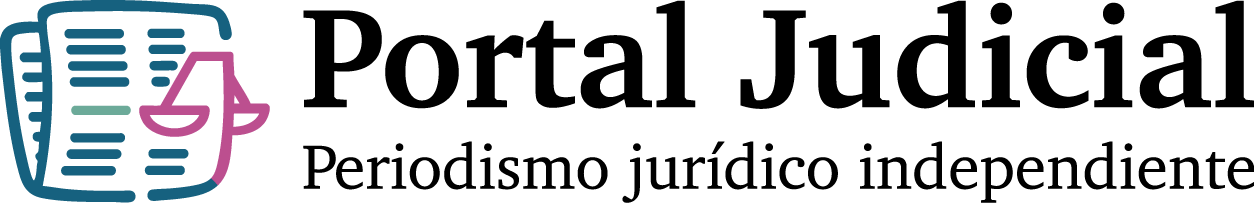Compartir
Horas antes de concluir funciones en su actual integración la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace público el proyecto de resolución del expediente de cumplimiento de sentencia internacional 3/2023, elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, el cual es resultado de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso García Rodríguez y Alpízar Ortiz vs México que condenó a México por la figura de la prisión preventiva oficiosa y ordenó al Estado eliminar de la Constitución y de la legislación dicha figura para adecuarla a la Convención Americana, de manera que la prisión preventiva funcione de manera justificada.
El proyecto es relevante, de gran calado, e incluso, por qué no decirlo, es histórico: condensa la discusión constitucional más relevante de la última década, la cual involucra el replanteamiento del principio de supremacía constitucional, el lugar que ocupan los derechos humanos en el orden jurídico, la superación del criterio de prevalencia de las restricciones constitucionales expresas, y consecuentemente, el alcance y obligación del control de convencionalidad –incluso sobre disposiciones constitucionales–, para ejercerlo en aquellos casos en que se vulneren derechos fundamentales, los cuales, integran el orden jurídico, pero no en la visión clásica de jerarquía normativa, sino como parte de un sistema de fuentes que están en el mismo orden y operan en función de su mayor protección.
Ya se anticipaba el carácter histórico del proyecto. La propuesta desarrollada por Nínive Ileana Penagos Robles y Hernán Arturo Pizarro Balmori, integrantes de la ponencia del ministro Pardo Rebolledo, reconoce lo que desde la representación del caso García Rodríguez sostuvimos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: En la actualidad existe un estado de cosas inconvencional porque la figura de prisión preventiva automática fue constitucionalizada. Además, porque al interpretar el alcance de posibles antinomias entre Constitución, tratados y sentencias internacionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que entre ellos no había jerarquías, salvo que existiera una restricción constitucional expresa, en cuyo caso, la Constitución prevalecía frente al orden público internacional, lo que fue plasmado en la contradicción de tesis 293/2011 y en la jurisprudencia 20/2014.
De esta forma, los tres Poderes del Estado mexicano habían creado una condición de violación de derechos humanos constitucionalizada. El Ejecutivo y el Congreso de la Unión por introducir la figura a la Constitución en 2008, y ampliarla en 2019, e incluso, después de la sentencia de la Corte Interamericana hacer una nueva aplicación en 2024. Y el Judicial en 2013 que determinó mediante la regla jurisprudencial del Pleno del Máximo Tribunal que, al presentarse una incompatibilidad entre la Constitución y los tratados de derechos humanos, debía aplicarse la Constitución en todos los casos.
Desde la representación del caso García Rodríguez ante la Corte Interamericana sostuvimos que el Estado mexicano había creado un mecanismo de fraude a la Convención Americana y de limitación al control de convencionalidad por una disposición constitucional que obliga a las y los jueces a imponer la prisión preventiva de manera automática y por una regla jurisprudencial que también obligaba a una aplicación jerárquica de la Constitución sobre la Convención Americana y las sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sobre este punto, el proyecto concede la razón al ministro en retiro, José Ramón Cossío, quien en la histórica discusión de la contradicción de tesis 293/2011 y luego como perito ante la Corte Interamericana, explicó que el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte era una forma de jerarquía implícita, que colocaba siempre a la Constitución sobre el orden jurídico internacional, pero además, era un criterio que anulaba la aplicación del principio pro persona, pues resolvía en abstracto la prevalencia de la Constitución sin analizar el caso concreto.
La propuesta del ministro Pardo Rebolledo y su equipo reconoce que la sentencia es vinculante. En consecuencia, al existir una cosa juzgada internacional y la obligación de ejercer el control de convencionalidad, se debe inaplicar la Constitución y la jurisprudencia del pleno de la Suprema Corte que obligaba a aplicar siempre las disposiciones constitucionales que sean violatorias de derechos, sobre las sentencias de la Corte Interamericana. El proyecto resulta incluso más garante que la propuesta de interpretación conforme elaborada por la ministra Ríos Farjat en la acción de inconstitucionalidad 49/2021, que planteaba una interpretación conforme para que lo “oficioso” fuera entendido como una obligación de las y los jueces de abrir un análisis para determinar si se impone o no la prisión preventiva.
Desafortunadamente, aunque ambos proyectos recuperan los argumentos de la Corte Interamericana y de la representación del caso García Rodríguez, la Suprema Corte renunció a dar esta batalla para eludir la confrontación que tendría con el resto de los Poderes del Estado mexicano e instituciones que han venido sosteniendo, desde una posición eminentemente política, la defensa de la prisión preventiva oficiosa y el desacato a la Corte Interamericana: la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la CONAGO, la totalidad de las Fiscalías del país y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Eventualmente la Corte Interamericana realizará la supervisión de cumplimiento y podrá corroborar el desacato amplio de las instituciones nacionales. Resulta difícil anticipar cómo recibirá este tema la nueva integración de la Corte. El futuro ministro presidente, Hugo Aguilar, habló de manera críptica sobre el tema y dijo que esta discusión requiere analizar “los contextos” en que se da la prisión preventiva oficiosa. Es justamente el contexto de violencia e inseguridad extraordinaria lo que ha justificado el Estado desde la administración de Felipe Calderón a la de Claudia Sheinbaum ante la comunidad internacional y los organismos internaciones de derechos humanos para defender esta medida.
Los proyectos tendrán un valor pedagógico importante y constituyen insumos para el replanteamiento de la enseñanza del Derecho y seguir generando una discusión necesaria para la comunidad jurídica del país. Pero la decisión de no discutirlos, porque hubiera sido “un suicidio”, según lo dicho por la ministra Loretta Ortiz, le resta el mérito y el retiro decoroso a la actual integración de la Suprema Corte. Un proyecto tan importante fue publicado a horas de terminar funciones, condenado a ser archivado por la nueva integración de la Suprema Corte. Es sintomático de las valoraciones políticas que motivan dicha publicación que la solicitud de hacer público el proyecto y reconocer interés procesal a las víctimas del caso ante la Corte Interamericana fue negado hace más de un año. La Suprema Corte optó por la opacidad y posicionarse a través de filtraciones antes que hacerlo en un mecanismo procesal formal.
El silencio de la Corte dice mucho sobre la prisión preventiva oficiosa. Los proyectos evidencian que existía una argumentación sólida y revolucionaria, fortalecida por la sentencia de la Corte Interamericana. Sin embargo, claudicó en la responsabilidad histórica de defender con estas decisiones y no solo con el discurso, la independencia judicial.
Cuando el país más necesitó al Tribunal constitucional, éste capituló frente a la presión de los actores políticos y faltó a la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos. Por ello, concluyo con las palabras de José Emilio Pacheco: “Jamás perdona el silencio a quien calla demasiado”. Proyecto de sentencia: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2025-08/PROYECTO%20SENT.%20TRIB.%20INT.%203-2023%20COMPLETO%20CON%20HOJAS%20DE%20SUSTITUCI%C3%93N.pdf
Autor


Mtro. Simón Hernández León. Defensor de derechos humanos y académico. Ha coordinado casos de litigio estratégico con impactos en criterios de Tribunales Colegiados, la Suprema Corte, el Sistema ONU y la Corte Interamericana.