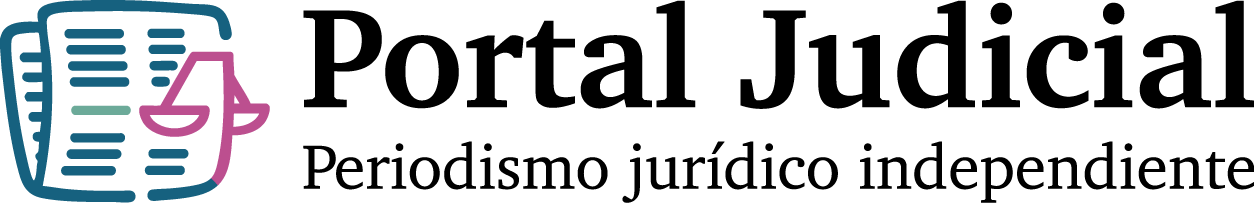Compartir
Recientemente leí Triste Tigre, de Neige Sinno. Es un libro difícil. No solo por lo que cuenta —la experiencia de un abuso sexual infantil, vivido y recordado desde la adultez, sino por cómo lo cuenta: con una lucidez que incomoda, que interroga y que se niega a romantizar y estetizar el dolor. En sus páginas, esta académica francesa expone no solo el crimen del que fue víctima, sino las violencias que vienen después: las institucionales, las sociales, y aquellas que derivan del silencio.
Subrayé muchos fragmentos, algunos me impactaron, otros me conmovieron y hubo uno que me obligó a detenerme a pensar en lo que significa contar una historia de abuso. Neige Sinno plantea una reflexión crucial sobre este acto, especialmente en una sociedad que insiste en relegar estos relatos a la esfera privada. En sus palabras:
“Se cree que pedirle a la víctima que cuente su historia es hacerla sufrir, pero también hay una forma de revictimización en la insistencia en que las historias de abuso sexual se consideren asuntos privados.”
Reconocer esta tensión me hizo comprender que contar una historia de abuso no es solo un acto personal, sino también un gesto que desafía las estructuras que prefieren el silencio. Es una forma de resistencia frente a quienes buscan mantener esos relatos en la oscuridad y una invitación a mirarnos en el espejo.
A partir de esa reflexión, me animé a escribir sobre el amparo en revisión 667/2023 partir del cual se emitieron las tesis 1a./J. 97/2025 (11a.) y 1a./J. 98/2025 (11a.), publicadas el pasado 20 de junio en el Semanario Judicial de la Federación. Dichos criterios establecen, por un lado, que la incompetencia territorial de un Ministerio Público no invalida los datos de prueba recabados al momento de recibir una denuncia por abuso sexual infantil; y por otro, que incluso sin tener competencia territorial, el Ministerio Público tiene el deber de actuar de inmediato para recabar las declaraciones de las víctimas, ordenar que se les brinde atención médica y psicológica y recolectar los dictámenes de profesionales especializados en atención a la infancia.
Estos criterios llegaron después de un largo proceso judicial y la historia detrás muestra que el camino hacia una justicia con perspectiva de infancia aún está en construcción.
Lo que sigue es el relato detallado de este caso.
Antecedentes
Un día de 2008 una pareja contrajo matrimonio en una ceremonia civil en la Ciudad de México, donde tiempo después nació su primer hijo. Más tarde, la familia se mudó a Guanajuato, lugar en el que nació su hija. A finales de 2017, la pareja se divorció. Un juzgado familiar resolvió la disolución del matrimonio. Se otorgó a la madre la custodia del niño y la niña, y se estableció un régimen de visitas para el padre: fines de semana cada quince días y algunas tardes entre semana.
En 2021, la madre decidió mudarse de vuelta a la Ciudad de México. No fue una decisión sencilla: dijo sentirse en riesgo debido a episodios de violencia e intimidación por parte de su exesposo. Ya instalada en la capital con sus hijos, la dinámica de visitas continuó. Sin embargo, pronto notó un cambio; cada vez que los menores regresaban de casa de su padre, su comportamiento era distinto; no eran los mismos.
Los llevó a terapia con una especialista. Tras varias sesiones, la psicóloga le informó que tanto el niño como la niña, de 9 y 11 años, mencionaron que había conductas de su padre que les hacían daño, y ella como profesional veía que posiblemente estaban relacionadas con abuso sexual. Ante esto, la madre acudió con una psicóloga forense especializada en abuso infantil. Después de una evaluación, la especialista concluyó que los niños habían sido víctimas de abuso sexual por parte de su padre.
El inicio del proceso penal
La madre decidió denunciar y acudió a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México. Ese mismo día, la fiscalía abrió una carpeta de investigación. Se entrevistó a la madre y a los niños, se ordenó que se brindara atención médica y psicológica a los niños y se recabaron dictámenes médicos y psicológicos oficiales, así como informes psicológicos independientes. Luego, se ordenó enviar la investigación a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, debido a que los hechos narrados tanto por la niña y el niño ocurrieron en esa entidad.
Días después, la defensa de las víctimas solicitó al Ministerio Público capitalino que recibiera la ampliación de las entrevistas a los menores y a la madre. La fiscalía accedió e invocando el principio del interés superior de los infantes se desahogaron las pruebas restantes, se incorporaron nuevos peritajes, y, concluida la tarea, la carpeta regresó a Guanajuato.
En esa entidad, el juez de control giró inicialmente una orden de aprehensión contra el padre, pero más tarde declaró la nulidad de las pruebas, al considerar que la Fiscalía de la Ciudad de México carecía de competencia territorial para recabarlas. En consecuencia, dictó un auto de no vinculación a proceso, al estimar que no existían datos de prueba suficientes obtenidos por la autoridad competente en Guanajuato.
La madre apeló, pero un tribunal de alzada confirmó la decisión del juez de control de no vincular a proceso. Frente a eso, ella promovió un juicio de amparo indirecto en el que argumentó que las pruebas no debían haber sido declaradas nulas. Un juez de distrito le dio la razón parcialmente bajo el argumento de que, si bien la totalidad de las pruebas eran nulas por haberse recabado por una autoridad incompetente, éstas debían valorarse nuevamente a la luz de la doctrina de descubrimiento inevitable.
Sin embargo, ninguna de las partes quedó conforme. La madre pedía una protección más amplia, pues consideró que no se había valorado el interés superior de la infancia y que el juez de distrito, al convalidar la nulidad de las pruebas por falta de competencia territorial, vulneraba los derechos de sus hijos. El padre, por su parte alegó, entre otras cosas, que la fiscalía capitalina había actuado de manera parcial con el objeto de excluir al ministerio público de Guanajuato y que era innecesario analizar nuevamente las pruebas que se habían declarado nulas.
Ambos interpusieron recursos de revisión ante un tribunal colegiado, pero antes de que se resolviera, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso.
La decisión de la Corte
La ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat asumió el estudio del asunto a partir de las facultades de investigación del ministerio público en relación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el interés superior de la infancia en la investigación de delitos sexuales.
De su análisis se desprende que “tratándose del deber de investigar con debida diligencia todo acto de violencia sexual cometido en contra de niños, niñas y adolescentes no es posible admitir demora alguna, ni brindar prioridad a procedimientos institucionales que retarden o inhiban a las posibles víctimas de presentar sus denuncias”.
De ahí que, ante una denuncia por actos de violencia sexual infantil, el Ministerio Público tiene la obligación de aplicar la perspectiva de infancia y actuar de inmediato, con diligencia reforzada, para dar atención y protección a las víctimas, sin exigir para ello mayores requisitos que la propia denuncia. Lo anterior, con el fin de evitar la revictimización, el desvanecimiento de pruebas importantes y la impunidad.
En su reflexión, la Sala determinó que las autoridades ministeriales no pueden emplear como argumento válido la competencia para rechazar una denuncia o impedir la realización de actuaciones esenciales. Ahora bien, esto no significa que la fiscalía que recibe la denuncia pueda sustituir a la autoridad competente durante toda la investigación. Su obligación es actuar de manera diligente e inmediata para facilitar el acceso de las víctimas de abuso sexual infantil al sistema de procuración de justicia; y una vez realizadas las diligencias básicas, corresponde al Ministerio Público territorialmente competente continuar con la integración de la investigación.
En el caso específico, la Sala consideró que “fue errónea la decisión del Juez de Control al declarar la nulidad de la totalidad de los datos de prueba recabados por la Ministerio Público de la Ciudad de México, bajo el argumento de que la falta de competencia los revestía de ilicitud”.
De acuerdo con la sentencia, la fiscalía capitalina actuó conforme a sus obligaciones constitucionales al escuchar y documentar la denuncia. Por ello, la Corte determinó que las pruebas recopiladas por la fiscalía de la Ciudad de México son válidas y pueden ser integradas a la carpeta de investigación que abra la autoridad ministerial competente en Guanajuato.
En su razonamiento, la Primera Sala también valoró la situación particular de las víctimas. Señaló que, debido a su corta edad, se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad frente a su padre, no solo por la diferencia física, sino por la autoridad moral que ejerce la figura paterna. Esa circunstancia dificultaba que pudieran identificar con claridad la ilicitud de los actos sufridos, lo cual hacía aún más urgente el deber de protección del Estado.
En este sentido, el fallo advierte que exigir que la fiscalía capitalina se declarara incompetente desde el primer momento habría llevado al absurdo de rechazar la denuncia sin siquiera escucharla. Sostener una lógica así, advierte la Corte, podría tener consecuencias graves: si una fiscalía se abstiene de recibir formalmente los hechos por considerarse incompetente, se corre el riesgo de desalentar la denuncia y se podría poner en peligro la seguridad de las víctimas.
El máximo tribunal también resolvió el recurso presentado por el padre, quien alegaba deficiencias procesales, cuestionaba la validez de las pruebas y argumentaba, entre otras cosas, que no se había notificado adecuadamente a sus defensores y que la fiscalía capitalina actuó con parcialidad. No obstante, se rechazaron estos señalamientos por infundados o inoperantes. Se confirmó que pudo defenderse oportunamente y que la actuación de la fiscalía fue legítima, pues obedeció a su deber de proteger a la infancia.
Por estas razones, se concedió la protección constitucional a la madre y a sus hijos para que se considere la validez las pruebas recabadas en la Ciudad de México.
Es importante señalar que la Corte no se pronunció sobre la responsabilidad penal del padre, ya que su análisis no abordó el fondo del asunto. El eje central de la sentencia es claro: las diligencias practicadas por la fiscalía capitalina son válidas porque se llevaron a cabo en cumplimiento del deber actuar atendiendo el interés superior de la infancia. En consecuencia, la Corte instruyó al tribunal estatal a emitir con plena libertad una nueva resolución en la que no prescinda de las pruebas recabadas por la fiscalía capitalina.
Conclusión
Escribir sobre abuso es muy difícil. Hay una tensión permanente entre la necesidad de narrar experiencias dolorosas y la responsabilidad de hacerlo con cuidado, sin adelantar juicios ni simplificar lo complejo. Pero hay historias que, si no se cuentan, corren el riesgo de repetirse.
Esta historia pudo haberse perdido en los traslados de competencia y en la rigidez de los procedimientos. No fue así porque hubo personas que insistieron en ser escuchadas. Y también porque, en el momento clave, hubo funcionarios dentro del sistema judicial que supieron mirar con perspectiva: que entendieron que actuar con sensibilidad no es contrario al rigor, y que escuchar no significa prejuzgar.
Escribir este texto reafirmó mi admiración por el trabajo de los integrantes del Poder Judicial Federal. No debe ser sencillo enfrentarse, una y otra vez, a historias marcadas por la violencia. Sin embargo, muchas juezas, jueces, secretarias y secretarios se sumergen con seriedad y cuidado en cada expediente, revisan a detalle cada constancia y, con ese trabajo silencioso pero riguroso, contribuyen a construir un sistema judicial que escuche y proteja a las niñas y niños de este país.