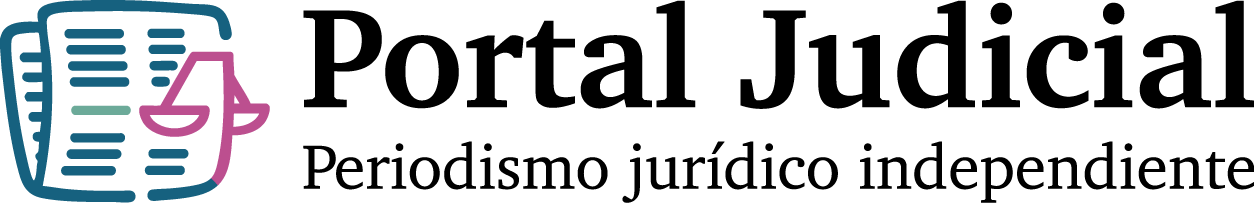Compartir
En México, la violencia sexual es un fenómeno alarmante y en aumento. Tan solo en los primeros dos meses de 2025 se reportaron 12,261 delitos sexuales a nivel nacional, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las entidades con mayor incidencia son Estado de México, Ciudad de México y Jalisco. Se estima que al menos el 91% de los casos de violencia sexual quedan en la impunidad; es decir, no llegan a sentencia o no se castiga a los responsables. Esta cifra refleja una problemática estructural en la atención, investigación y juzgamiento de estos delitos.
Después de ser víctima de un delito tan doloroso, viene algo aún más desafiante: la decisión de denunciar una violación sexual. Para la mayoría de las mujeres, este es un acto sumamente difícil y solitario. Las cifras hablan por sí solas: aunque se calcula que cada día son violadas 243 mujeres adultas en el país, únicamente se denuncia alrededor del 1.4% de los casos. Esto significa que la abrumadora mayoría de las violaciones nunca llega siquiera al conocimiento de las autoridades, perpetuando el ciclo de impunidad e injusticia.
Las razones de este silencio forzado son muchas y profundas. Primero, está el miedo a no ser creídas. No son pocas las mujeres que, además de la agresión sufrida, temen ser cuestionadas y juzgadas por las propias autoridades encargadas de protegerlas. A esto se suman la vergüenza, la culpa social y el estigma; todavía vivimos en una cultura donde la responsabilidad tiende a recaer sobre la víctima y no sobre el agresor.
Recientemente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (amparo directo en revisión 7327/2023) ha reafirmado una directriz central para el sistema judicial mexicano: quienes integran los órganos jurisdiccionales deben juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad, especialmente al analizar las declaraciones de víctimas de violación sexual en procesos penales. El sentido profundo de este deber radica en la protección y respeto efectivo de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia, así como en garantizar su acceso pleno a la justicia.
El caso que motivó este pronunciamiento surgió de un amparo directo promovido por un hombre sentenciado por violación agravada, tras ser identificado por la víctima mediante una fotografía. Si bien la sentencia original fue modificada en apelación exclusivamente en cuanto a la reparación del daño, el sentenciado recurrió de nueva cuenta en amparo directo, el cual le fue concedido en primera instancia. Posteriormente, tras una nueva sentencia dictada en cumplimiento de este amparo, recurrió nuevamente mediante un segundo juicio de amparo directo.
El tribunal colegiado otorgó el amparo bajo el argumento de que la presunción de inocencia no había sido desvirtuada, pues la única prueba era el reconocimiento fotográfico practicado durante la etapa de investigación. Ante esta resolución, la víctima interpuso un recurso de revisión, señalando entre sus agravios que el tribunal omitió juzgar con perspectiva de género, vulnerando así su derecho de acceso a la justicia.
Al analizar el caso, la Primera Sala subrayó dos puntos fundamentales. En primer término, recordó que, conforme a la doctrina de cierre de etapas del proceso penal acusatorio, el análisis de violaciones procesales ocurridas antes de la audiencia de juicio oral—como el reconocimiento fotográfico—no puede ser materia de revisión en amparo directo, salvo que se demuestre su impacto real en la defensa del acusado.
En segundo lugar, la Sala recalcó que el tribunal colegiado desatendió los estándares nacionales e internacionales para juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad, al minimizar la declaración de la víctima sobre la identificación de su agresor. Así, restó valor probatorio a su testimonio y desconoció el contexto de violencia y el posible trauma generado por los hechos, en contravención de los criterios que reconocen que, en casos de violencia sexual, es plausible que las víctimas no aporten mayores datos físicos de su agresor debido al impacto emocional sufrido.
En consecuencia, la Primera Sala revocó la sentencia impugnada y ordenó al Tribunal Colegiado resolver nuevamente, garantizando los derechos humanos de la víctima y aplicando de manera efectiva la perspectiva de género e interseccionalidad en la valoración de la prueba. Asimismo, instruyó salvaguardar la presunción de inocencia de la persona imputada; pero, en consonancia con la doctrina de cierre de etapas, prohibió reabrir el análisis de legalidad sobre el reconocimiento fotográfico realizado antes del juicio.
Este pronunciamiento reitera que la obligación de juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad no es una concesión, sino una exigencia constitucional y convencional, indispensable para que la justicia sea realmente accesible y efectiva para todas las mujeres víctimas de violencia sexual.